Indice de contenidos
La clase

- Director:
- Laurent Cantet
- Género:
- Drama
- Intérpretes:
- François Bégaudeau, Franck Keïta, Rachel Régulier
- Argumento:
- Llenos de buenas intenciones hacia la educación de sus alumnos, François y los demás profesores se preparan para un nuevo curso en el instituto de un barrio conflictivo de Francia. Por muy divertidos y estimulantes que sean los adolescentes, sus comportamientos pueden acabar frustrando al profesorado. La tremenda franqueza de François sorprende a sus alumnos, pero su estricto sentido de la ética se tambalea cuando los jóvenes comienzan a no seguir sus métodos.
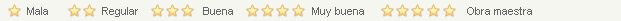
Asomarse al precipicio
El cine francés presta un auténtico servicio a la sociedad en la medida en que, a pesar de todas las adversidades que deben superar aquellas películas que se apartan de la línea más industrial para hablar de lo que verdaderamente importa, encuentra siempre un hueco para proponer debates inteligentes y necesarios sobre los temas que debieran preocuparnos a todos. Sostiene Sean Penn estos días, en una entrevista del Vanity Fair, que «el verdadero problema [del cine] hoy es el público (...) que es como un rebaño».
Y denuncia la apatía general de la audiencia. De ese estado letárgico, provocado por la endeblez de las propuestas más comerciales, concebidas precisamente para sedar al espectador en un sueño opiáceo que le impida pensar sobre lo que ocurre, se sale cuando obras como la de Laurent Cantet logran abrirse paso en la pantalla, dispuestas a remover conciencias con la fuerza de un latigazo sobre nuestras maltrechas espaldas.
Si la escuela, concebida como el lugar donde se produce la socialización, donde deben adquirirse las herramientas para conocerse mejor a uno mismo y a los demás, se halla en crisis, ¿qué mejor que acercar la cámara hasta allí para indagar, «sur le champ», sobre la fuente de algunos de nuestros problemas más serios, complejos e inaplazables? Eso es lo que hace justamente Cantet ( Recursos humanos ) en un filme que bebe directamente de otras grandes obras anteriores que propusieron algo similar en el pasado, de Cero en conducta a Adiós, muchachos . A medio camino entre el documental y la ficción más elaborada, su filme cede todo el protagonismo a los alumnos de una clase de lengua en un instituto del conflictivo distrito 20 parisino, un Lavapiés donde las distintas sensibilidades que conforman la nueva Francia se convierten en improvisado laboratorio para la convivencia en la sociedad del mestizaje.
Los antiguos valores que hicieron del país de Voltaire uno de los paradigmas de la civilización moderna ya no sirven para animar a unas nuevas generaciones que no comparten el sueño común de contribuir a la grandeza de un pueblo admirable, del que no les interesan ni su cultura ni su lengua porque, entre otras cosas, ni siquiera saben muy bien de dónde son. El esfuerzo tan heroico como inútil del profesor por ofrecerles un asidero al que sujetarse, de provocarles para que puedan pensar y expresarse por ellos mismos, se da de bruces contra la indiferencia, la apatía, la rabia y el desencanto de los alumnos y el escaso poder de maniobra de un sistema demasiado rígido que no ofrece soluciones imaginativas; pase lo que pase, hay que seguir siempre hacia adelante (aunque no se avance nada). Ni la fiereza de Bacon en cualquiera de sus lienzos ni la lucidez de Zweig en El mundo de ayer, ni la despedida de Mahler en su Novena , nada anticipa el final de una civilización que se desmorona con la claridad de esta La clase que concluye en puntos suspensivos, sin dar respuesta definitiva a ninguno de sus enigmas. Su propósito es explorar, proponer, cuestionar... Y bien que lo logra.


