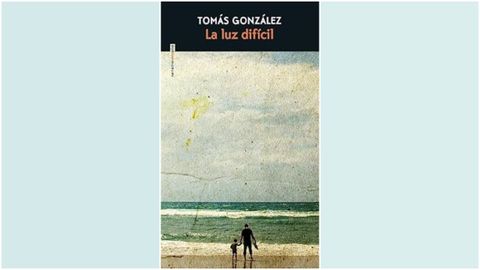
Hace unos días fue noticia el caso de una mujer de 54 años de Santiago, afectada de esclerosis múltiple desde los 20, que no pudo someterse al procedimiento de eutanasia que tenía autorizado porque su madre no abrió la puerta a los sanitarios que el día acordado se personaron en su casa para trasladar a la paciente en ambulancia al hospital. Carmen alegó que tanto, tanto, a su hija no le dolía, que lo que en realidad necesitaba era terapia para la depresión de caballo que le provocaba tener que moverse en silla de ruedas, y aconsejada por Abogados Cristianos solicitó medidas cautelarísimas que solo terminaron alargando la agonía de Belén, harta de sufrir. Más tarde reconocería que lo que en realidad pasaba era que no quería quedarse sola. En La luz difícil, Tomás González (Medellín, 1950) adopta la voz de un pintor que, ya retirado en un rincón remoto de la caliente provincia colombiana de Tequendama, recuerda entre aves exóticas y frondosa vegetación la noche anterior al suicidio asistido del mayor de sus hijos, casi 20 años atrás. Lo hace —como lo encararía entonces— desde la serenidad y la convicción de que, en ciertas ocasiones, lo único que se puede (y se debe) hacer es aceptar, acompañar. Entre Carmen y David, toda una escala de grises, de luces y sombras.
La premisa de la que parte González en esta novela —originalmente publicada en el 2011 y ahora reeditada en España por Sexto Piso— es dolorosísima, claustrofóbicamente desoladora: el dolor y su aceptación, la vida y su empeño de aferrarse a este mundo «con algo parecido al desvarío». Enfoca a su protagonista durante las horas previas a la muerte de su primogénito, Jacobo, un joven que se queda parapléjico tras un accidente de tráfico. Víctima de dolores insoportables, decide viajar con su hermano a Portland para poner fin a su vida porque en Nueva York, donde residen, la eutanasia sigue siendo ilegal. Y esto es todo, y lo es todo: la espera en la madrugada, evocada tanto tiempo después durante otra extinción, la de la vista que empieza a perder el que, sin solemnidad ni terror ni rastro de moralismo, ejecuta yendo y viniendo entre 1999 y el 2018 una aproximación a lo inefable, a la asimilación; un acercamiento al límite de lo conocido. Que la muerte no es otra cosa que eso, el no saber.
Con una ligereza indigna para un tema tan grueso, pero impecable (e implacable) aquí, el escritor colombiano consigue abrir una rendija para que, sí, entre la luz. Su escritura es el blanco sobre el negro; la belleza, el asidero, la tabla de salvación. Sucede también que, esperando —como aguardan padre, madre, hermano y amigos durante una longa noite de pedra en un apartamento de Manhattan—, se busca algo en esta lectura constantemente, tal vez el alivio o el cambio de opinión, tal vez la nitidez de los límites, la capacidad de comprender la no presencia que pronto será, la ausencia. Y uno ve la luz a través de las palabras, y en las palabras.
Tomás González habla —haciéndole sitio incluso a la ironía— del paso del tiempo, de la intimidad que se establece entre seres que se enfrentan juntos al horror, del amor del no poco milagroso hecho de estar vivos y de cómo ciertos recuerdos son capaces de evocar sentimientos tan cálidos que, por un rato, hacen que la vida parezca eterna, «quieta y eterna». Y, en fin —en el fin—, tan maravillosa.
